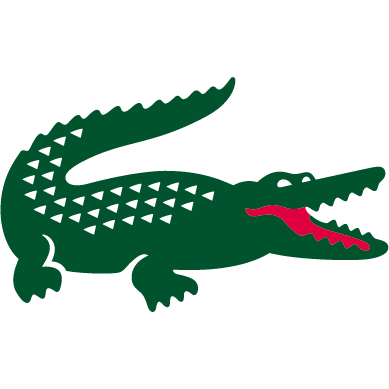Cartografía inestable
Hace un año y medio que vivo en el pueblo de Ubud, en Indonesia. El consulado argentino me inscribió como residente extranjero con mi domicilio de la calle Sriwedari. Los primeros seis meses no pude salir del barrio por los rigores de la pandemia. Impedido de viajar, me puse a estudiar el idioma que habito, donde no hay pasado ni futuro. Todo es contexto. Propone traslaciones inquietantes: para los asuntos del corazón refieren al hígado, no sienten mariposas en el estómago sino luciérnagas en la cabeza. Cuando hablan de iglesias o de manteca lo dicen en portugués. El lavamanos y el cine, en holandés. Si es sobre pensamientos, libros y horarios, recurren al árabe. El sánscrito encuentra lugar para referir a colores y a cosas simples como el pan y los sombreros. Esta lengua es una celebración del mestizaje.
(English here)
El tiempo se desmenuza en varias direcciones. Para los javaneses es infinito. Puede desperdiciarse, siempre hay más. Cuando quedás para encontrarte con alguien a cierta hora, te aclaran que la cita es jam karet ("reloj de goma") lo que habilita una variación en función de tránsito, lluvia o estado de ánimo. La semana javanesa es de cinco días. La semana de siete se usa para simplificar el comercio con cristianos y chinos pero opera en segundo plano. El mes musulmán de 28 días se va desfasando del calendario gregoriano de 28, 30 y 31 días. Aquí un lunes nunca es solamente lunes, buen augurio para la disolución de las agendas.
La palabra "felicidad" bahagia difiere de la palabra "peligro" bahaya en una sola letra, aspirada, levísima. Apenas pude combiné ambos conceptos y empecé a viajar por la enormidad de este país. Depués de una expedición al consulado en Yakarta, en enero me animé a viajar a Sumatra y en febrero a Surabaya, antiguo puerto de la ruta de las especias. Conocí a Mijil y Yoga, dos javaneses despreocupados que me hicieron sentir en una road movie alemana. Intuyeron que soy argentino porque me llamo Omar, como Batistuta.
De esa manera comenzó la fuga de Ubud. En vez de regresar a la calle Sriwedari me subí a un avioncito a hélice para cursar la ruta Surabaya-Bandung, binomio hermético que comenzó con un viaje alucinado de juventud en el tramo Chiang Mai-Surat Thani. Ese pasaje donde por primera vez origen y destino eran jeroglíficos me trajo la costumbre de meterme en una cartografia que no se corresponde con la occidental y cristiana. Así llegó mi gran afición: perderme lejos. Me dediqué con método y una alta cuota de privilegio a convertirme a esa vida trashumante que alguna vez fue nuestra única forma de existencia.
Llegó marzo y se bloqueó el Canal de Suez, Europa volvió al lockdown y Argentina restringió vuelos. Acorralado en el paréntesis de este país que va de Banda Aceh a Jayapura, me dispuse a vibrar en ese compás. Viajé a Semarang con Ajib Bintoro, un estudiante de historia y teología. Su maestro nos llevó por un senderito en las montañas a visitar una cueva. Ahí, mientras ellos sahumaban, sentí la tierra húmeda bajo mis pies y entendí que la vuelta ya no era posible y que explicarlo tampoco era necesario.
Más tarde viajé a Borneo. El fin de los caminos, las puertas de la selva. Un café con dulce de zapallo y clavo, y lo que a simple vista parecía un episodio sin porvenir se volvió un presente robusto. Nos perdimos en el gran infierno verde y escapamos al inicio del Ramadán donde el país se paraliza y viajar es, si no sacrílego, de mal agüero. En las Islas Célebes conocí a Christoper, un joven adventista que me llevó a megalitos, a bosques, y al fondo del mar. Conversamos sobre dogma y criptomoneda, el Partido Comunista Chino y ayurveda, la experiencia de envejecer y la perplejidad de estar vivos. Me abrió su casa, rodeado de niñes y de la vida valiosa fortalecida por la fe. Y cierto desapego elegante que intriga y enamora.
En Macasar encontré a Adi, maestrando en estudios étnicos, que me invitó a visitar una comunidad. Dormimos en la casa de la lideresa con luna llena y cuentos de fantasmas. Adi y sus compañeros de estudios se amontonaron entre almohadones en medio de la sala con la facilidad de los animales que se hacen ovillo. En la mañana soltaron los cubiertos para ahuecar la mano derecha; hacen una bolita con el arroz y levantan verduras y pescado que embadurnan con una salsa infernal para meterlo en la boca y seguir hablando. Con la boca abierta, como nos enseñaron que no se hace. Con la boca abierta y risas, y ese humor piadoso que busca no encender los sentidos que la religión secuestra.
Es de noche y los bichos se arremolinan bajo el farol en mi casa de la calle Sriwedari. Apenas regresado de las Célebes, con la memoria fresca de lo contingente - bizcochos en la ruta, un chico que me preguntó Mau ke mana ¿A dónde vas? - apenas regresado, ya muy despeinado para vivir en Ubud, habiendo conocido mi destino como los dayakos anticipan la presa en el viento; apenas regresado entonces, me senté a escribir en una casa que ya no es mía, asomado a la humedad de la noche y a los bichos que orbitan el farol de la calle.
Los acontecimientos me llevarían a dejar Ubud, pero aquella noche me lo avisó antes. ¿Por qué abandonar un hogar pacífico? Almohadones, gatos y alfombra de yute. ¿Por qué dejarlo todo, otra vez? Dioses, monos y demonios. ¿Qué esperaban, después de todas las novelas de Salgari? No hay hogar, hay postas. Algunas que adivino, otras que ni puedo soñar. Instancias infinitas de goce y de refugio. Gratitud y prisa.
Una renegociación fallida del alquiler de la casa de la calle Sriwedari. La noticia de barcos borrachos con itinerario errabundo. Rumores de piratas al acecho de un volcán sumergido. ¿Cómo desatender tanto desvío? Esta noche en Ubud, mientras escribo, vuelvo a embalar una casa que dejaré en la mañana. Un lejos transformado en el aquí cercano que me traen el tiempo en esta tierra y su lengua en la mía. Soy un sudaca que les habla de fútbol en indonesio para que me acepten como hermano de una familia que, algún día, también abandonaré.