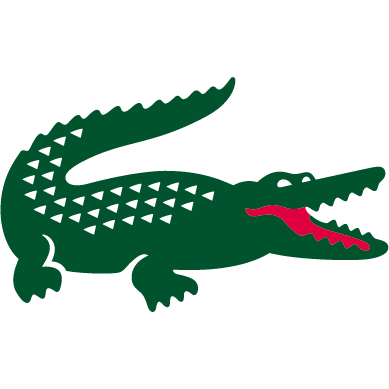La brevedad de sus días
Nunca hicimos bien las cuentas, pero diría sin exagerar que estamos juntos hace unos tres mil años. Con nuestros distanciamientos, como cualquier pareja. Y sí, se pone más complicado. Tuvimos una segunda luna de miel en el Imperio Otomano. No le hicimos asco a nada: orgías con pastores macedonios de pecho lanudo, bailarinas de Constantinopla con cuello de marfil, y también ladrones, rabinos y mártires. Nos chupamos hasta los clavos de Cristo.
Este cuento recibió la primera mención honorífica del concurso Nyctelios 6° edición del Círculo Lovecraftiano&Horror
Tan bien estábamos que fue fácil descuidarse. Un atardecer nos despertamos rodeados de crucifijos de ocho brazos y rosarios armenios. A cambio de treinta monedas de plata, un veneciano hereje nos sacó escondidos en unos canastos. Viajamos disfrazados de peregrinos sin probar otra sangre que la del cordero hasta que nos acovachamos en las montañas de Saboya. Aprendimos los dialectos del valle entre sueños de hambre y noches de abstinencia. Fue una consecuencia natural que, junto a otros campesinos mugrientos, en 1905 emigráramos a la Argentina.
Para quedarte en Buenos Aires tenías que tener los papeles en orden y un aspecto que no te delatara. Los atracones de tantas noches nos habían arruinado y en los ojos traíamos una sed carnicera imposible de camuflar. Los dientes, ni te cuento. Nos subieron a un vapor junto a menesterosos y canallas. Así fue que llegamos a ser colonos del Chaco Austral, con rifles Winchester para evangelizar al malón. Para los documentos decidimos llamarnos Domingo y Hermelinda. En la inmensidad de esa sabana polvorienta nos chupamos sin asco a napolitanos y a gallegas, a rusas y a sirios, guasunchos y armadillos, pero lo que más nos embriagaba era la sangre de mataco joven. Nada de lo que habíamos probado hasta entonces se comparaba con esos cuágulos calientes, la carne fibrosa y el sudor espeso de los indios matacos que andaban desnudos por aquel desierto verde donde ni el diablo se anima.
Nuestra condición nos mantuvo fugitivos. Aquella vez del Chaco, la tregua nos duró unos cincuenta años. Los milicos mataron a los indios y atrás llegaron los gringos para sembrar algodón. Después vinieron la escuela, el censo y el dispensario. Un día, la cruz que tanto evitábamos apareció en el techo de un rancho vecino. Le pagamos unas chauchas a un tropero viejo para que nos pierda en la Pampa del Infierno y nos lo comimos crudo a la orilla del Bermejito, que estaba más seco que el pobre infeliz. Con sus huesos jugamos a la taba hasta que llegamos a uno de esos acuerdos que hacíamos cada vez que nos acorralaba el progreso: chuparnos nada más que bichos del monte por los próximos cien años, para no llamar la atención.
Para complicarnos más las cosas, en 1951 se hicieron las primeras elecciones de ese páramo salvaje, y salieron a documentar hasta a los muertos para que pudieran irse a votar. Después de un atracón de monos carayá, que tienen la sangre más amarga que chupar tinta, nos fuimos a pié hasta Barranqueras a buscar documentos falsos. Llegamos a la orilla del Paraná con costras de barro y los pelos de carancho. Domingo se fue a buscar tabaco y yo me senté a refrescarme en un muelle. Metí los pies en el río y con la mano ahuecada me eché agua al cuello. Me recorrió la piel un chispazo antiguo que no sentía desde los encuentros carnales en los cruces de caravanas. Traficantes sin patria igual que nosotros, montados en camellos cargados de seda. Comer dátiles de sus manos arenosas y fumar opio en pipas de cerezo. La confusión en su mirada después de abismarse entre mis muslos, y verlos desaparecer por la orilla del desierto porque es menos aterradora la intemperie que sumarse al destino de los nuestros. Hacía cuánto tiempo que no sentía ese vértigo humano, esa calamidad que le da sentido a la brevedad de sus días.
Los jornaleros de la zafra se distraían con las riñas de gallos. Entre chamamé y mosquitos se contaban chismes de cuatrerismo, incesto y luz mala. "Salga del agua, que la van a morder las palometas," me gritó un santiagueño que jugaba a los naipes. Su pelo negro y tupido brillaba como un farol. Con la fiereza de sus ancestros, el mataco se acercó y me ató un pañuelo al cuello. "Que te van a morder las palometas. Bravas se ponen con la luna." El tan bárbaro, y yo con la enagua sin almidonar. "Se la ve sedienta, gringa. Véngase al toldo que tengo ginebra." Andando entre las fogatas de los cosecheros lo ví pasar a Domingo, flaco y narigón, husmeando atrás de unos perros.
No me mojaba así desde aquel revolcón con Judas y el centurión romano. Justo ahora que con Domingo andábamos mejor. Le entré con todos los dientes a ese cogote áspero y afrutado. Me acabó adentro apenas terminó de morirse. Eché kerosén por todos los rincones y todavía me temblaban las piernas cuando regresé a lavame en la orilla. Las palometas enloquecidas buscaban mis manos mientras el acampe ardía como un pajar. Lo ví llegar a Domingo en una canoa, los ojos encarnados y la carita lúgubre. Adentro había dos perros y un machete. Me hizo señas que subiera. "Dejá, remo yo. Chupá vos, que estoy con acidez," le dije mientras me acomodaba el pañuelo para evitar su mirada. Sonrió desconfiado. El fondo de la canoa se fue manchando con la sangre de los animales, que bajo la luna parecía negra. Se pone más complicado, sí; pero a fuerza de conocerse tanto, algunas cosas ni hace falta decirlas.