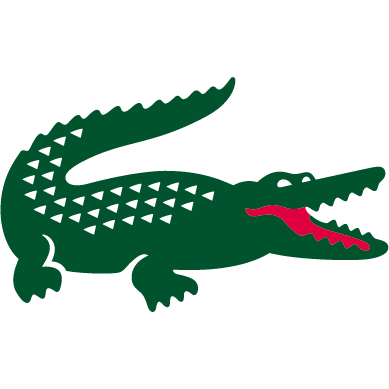Pogo en Paraguay
Habíamos quedado en encontrarnos en el boliche, pero Victorio andaba siempre tan borracho que capaz ni se acordaba. El local era una casa grande, las bandas tocaban en el patio y se bailaba en el living. Había un solo baño para rockeros y fans. Era gigante y estaba mal iluminado, los azulejos descascarados me hacían pensar en una estación de tren. Iba saliendo del baño cuando nos rozamos el hombro con el baterista que entraba.
Este cuento fue publicado en las revistas Extrañas Noches - Literatura visceral, y Lado[B]erlín
Cruzamos las miradas, se supo reconocido y arqueó las cejas, pura sonrisa y los dientes de adelante un poco entreabiertos. Pasó balanceando sus brazos largos sin saber qué hacer con las manos todo el tiempo que no estaba tocando la batería. Con la cara perdida que tenía cuando no estaba tocando la batería. Y la cara que pondría después, cuando incendiaba el planeta con el ritmo al que se montaban el bajista y la cantante y todos los demás que saltábamos, fumábamos y tomábamos caña subidos a los hombros del baterista que aleteaba como un gallo loco. Que cerraba los ojos, movía la cabeza a contratiempo de sus beats y hacía desaparecer cualquier cosa que no fuera su música, en esa fiesta que sostenía él solo con su batería explosiva y los ojos cerrados y los dientes de adelante un poco entreabiertos.
Me demoré un minuto largo en imaginar el perfume del meo del baterista de la mejor banda del mundo, pero me rescaté y decidí volver al salón a esperar a Victorio. Me concentré en mover los hombros con los ojos cerrados para aparentar una actitud despreocupada. En eso estaba cuando se arma un remolino en la puerta del baño y alguien avisa "se murió el baterista". Que le estaban haciendo un pete y en medio del asunto, palmó. Uno, que era estudiante de enfermería, confirmó el trascendido. "En su ley murió," dijeron.
Lo sacamos del baño entre varios, porque medía como dos metros, y lo acostamos en el escenario. Los de la banda tuvieron un momento de desconcierto pero decidieron seguir tocando. "Es lo que él hubiera querido," también dijeron. "A lo mejor tendríamos que subirle los pantalones." Todos nos sacamos las remeras, los varones y también las chicas, y le acomodamos como un homenaje de remeras rockeras sudadas. "Es lo que él hubiera querido," dijimos todos.
Por respeto, los de la banda habían pasado a tocar acústico, pero al rato la barra volvió a despachar cerveza, la vocalista agarró el micrófono, y se puso a cantar con una emoción que no le conocíamos. Los que bailábamos armamos un trencito de velatorio. Cada vuelta que nos tocaba pasar frente al muerto le besábamos los pies, las manos, o le acomodábamos una tuca en los labios. Fue natural que hiciéramos un pogo frenético, reflejo de la rara consciencia de estar vivos, que era también el canto que me despellejaba y que me daba ganas de gritar, porque no quería morirme nunca. Toda rivalidad futbolera o romántica que pudo habernos dividido, aquella noche la convertimos en llanto cómplice y ebriedad sorora.
Ahí mismo mi universo, que estaba agarrado con alfileres, se bifurcó en fractales multicolores que contenían más y más bateristas paraguayos, fiestas con baños oscuros, corazones rotos, chicas sarpadas, piercings en los pitos y tetas transpiradas. Todo eso pasó aquella noche, hasta que Victorio llegó al salón con cara de astronauta extraviado, me besó en la boca y me dijo, "qué hacés churro".